Guerrilla Sindical
«Si no puedes ser grande, aprende a ser
pequeño», esta vendría a ser la máxima guerrillera por excelencia. Con
ella unos pocos, pero que conocen bien el terreno, que han tejido
amplias redes de enlaces y solidaridad, que saben cuando esconderse
entre las sombras y cuando sorprender saliendo de los matorrales, pueden
derrotar a muchos.
Pero la guerrilla es la forma
organizativa para los malos tiempos. Para los de la represión, de la
clandestinidad. Para cuando se nos impone ser pocos y ninguna otra forma
de organizarse es posible. ¿A quién le gusta dormir al raso noche tras
noche, olvidar lo que es una comida caliente, llenarse los pies y las
manos de barro? ¿O ir, libres, por llanuras y montañas? Cuando se puede,
cuando nos dejan, hemos de bajar del monte y tratar de ser muchos. De
ser los muchos. De ser grandes. ¿O no?
En los años veinte el lema de la
Industrial Workers of the World, el sindicato revolucionario anglosajón,
era «One Big Union». Una Gran Unión, o una gran central sindical. Ser
grandes, ser muchos, pero golpear como uno solo. ¿Por qué debía de ser
así?
La respuesta está en el modelo de
producción pre-fordista. A finales del siglo XIX y comienzos del XX los
Estados liberales, incluso los más democráticos, no hacen demasiados
esfuerzos por incluir a la clase trabajadora dentro de su proyecto
político. El Estado social es mínimo, así como el desarrollo de las vías
mediadas de negociación sindical y la intervención de los gobiernos en
el mundo laboral. Salarios bajos, jornadas largas, sin vacaciones, sin
legislación contra el despido. Sin protección ante el accidente o
garantías ante la jubilación. Es en este contexto que se desarrolla la
acción de los sindicatos revolucionarios.

Este modelo aboca inevitablemente a dos
caminos. O la sumisión ante la patronal, lo que compromete la propia
supervivencia material de las plantillas, o el conflicto. De los
conflictos que se ganan salen acuerdos que se imponen a la patronal y
que en el Estado español toman el nombre de bases de trabajo.
Hay quien quiere identificar las bases
de trabajo como el antepasado de los actuales convenios colectivos, pero
lo cierto es que su naturaleza es bien distinta. Para empezar toda base
de trabajo era, sí o sí, producto de un conflicto laboral. Si el
conflicto se ganaba el documento era firmado por el propio sindicato que
llevaba a cabo la lucha en representación directa de los trabajadores y
por la patronal. En ocasiones, si la base es importante, irá también
firmada por un gobernador civil de provincia o un ministro del trabajo,
pero por lo general el gobierno se mantiene al margen tanto del
conflicto como de la negociación.
En segundo lugar, por lo general las
bases de trabajo se van a aplicar únicamente sobre los obreros afiliados
al sindicato que han librado el conflicto. En algunos casos incluso es
posible que el sindicato logre imponer a la patronal que solo pueda
contratar a trabajadores afiliados a la propia central.
Las consecuencias de este tipo de modelo
de negociación colectiva son claras. Se tiende a una afiliación masiva
que, además, debe de ser muy activa si quiere que se mantengan las bases
firmadas. También se tiende a la unidad bajo una sola central sindical,
al menos por empresa y sector. El término esquirol no hacía referencia
tanto a quien no secundaba una huelga como a quien no pertenecía al
sindicato al que debía pertenecer: La One Big Union. Frente a este
concepto de unidad sindical hay quienes reivindican la «libertad» de no
pertenecer al gran sindicato, caso de la Unión de Sindicatos Libres en
la Cataluña de los años 20, de inspiración tradicionalista y que solo
podemos calificar como prefascistas.
Dentro de este difícil modelo los
sindicatos revolucionarios comienzan a conseguir victorias y a amenazar
el orden capitalista. Esto coincide cronológicamente con el surgimiento
de los fascismos, en los que el capitalismo logrará imponer el modelo
del sindicato vertical. Aquí, para evitar el conflicto social, obreros y
patronos son incluidos dentro de la misma estructura y todas las formas
de lucha que permitían a los trabajadores obtener victorias en el
modelo anterior (la huelga, el boicot y el sabotaje), son prohibidas y
duramente reprimidas.
El sindicato vertical se establece en el
Estado español con la victoria de las tropas de Franco, impuesto a
punta de fusil, y toma el nombre de Organización Sindical Española. Un
modelo así, basado en la extinción represiva de todas las fricciones que
provoca la guerra de clases, tiene unos claros límites. Sólo puede
mantenerse en una situación de excepción, cuando las violencias son
canalizadas hacia la guerra imperialista (caso de Italia y Alemania) o
cuando la economía se mantiene bajo una constante depresión autárquica
que impide el desarrollo productivo (caso del Estado español). En el
momento en que, en el caso del régimen franquista, los tecnócratas del
Opus toman las riendas de la economía y el país se industrializa el
sindicato vertical se queda obsoleto. Por dentro, es copado por la
infiltración opositora y, por fuera, es desautorizado de forma que los
convenios entre patronal y plantillas se firman al margen de la
estructura.
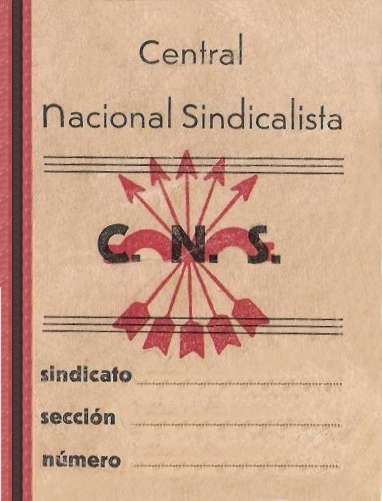
Después de cuarenta años de mantener el
movimiento obrero en una cárcel el vertical se derrumba. Las fuerzas que
se le oponían salen a la luz, en tanto que otras renacen de la muerte
impuesta. El Estado español ha estado todo ese tiempo en una cápsula del
tiempo pero, a nivel sindical, ¿qué ha pasado en el resto de Europa
occidental?
Tras la segunda guerra mundial, ante el
fracaso de los fascismos y la amenaza soviética, se establece un
consenso socialdemócrata. Los trabajadores cualificados de Europa son
incluidos en el proyecto político de la burguesía. El Estado social se
extiende y las democracias se vuelven más amplias y representativas. Si
el palo del fascismo no había logrado exterminar el conflicto social,
quizá había que probar con la zanahoria.
La patronal está ahora dispuesta a
integrar a los sindicatos dentro de la estructura empresarial y los
gobiernos aparentan ser árbitros neutrales. Los sindicatos que prosperan
en este momento logran grandes cuotas de poder, a costa de renunciar a
sus objetivos revolucionarios y de supeditar su acción al programa de un
partido socialdemócrata, laborista o democristiano. Frente al tipo de
acuerdo que hemos analizado más arriba, los acuerdos que genera este
modelo sindical van firmados por lo general, ya no por un sindicato en
cuestión, sino por un órgano de representación unitaria elegido a través
de unas elecciones sindicales. Sería el caso de los shop stewards
committees en Reino Unido o de los comités d´entreprise en Francia. El
acuerdo firmado tiene carácter legal y no es extraño que los órganos
gubernamentales intervengan tanto en las negociaciones como en los
conflictos.
Las consecuencias de este modelo sobre
el movimiento sindical son justo las contrarias. Para que un acuerdo se
mantenga ya no es necesario que la afiliación sindical sea demasiado
grande, ya que se aplica a todos los trabajadores independientemente de
si su sindicato ha participado o no en el conflicto.
La tendencia, antes que al conflicto
directo, es a la concertación y a la estabilidad, al mantenimiento de la
paz social, por lo que tampoco es necesario que la plantilla se
implique demasiado, profesionalizándose la negociación. Por último, en
lugar de a la unidad bajo una única central, se tiende a la pluralidad
producto de las elecciones sindicales. Lo que se disfraza de libertad
para el trabajador, que puede elegir a la fuerza que más le convenga,
también supone que la empresa pueda pactar con el sindicato que le venga
mejor siempre que tenga suficiente representatividad.
Volviendo al Estado español, cuando cae
el modelo sindical fascista, la mayor parte de la oposición reivindica
el modelo de negociación que tiene lugar en el resto de Europa, con
órganos de representación unitaria, mediación gubernamental, convenios
colectivos y cogestión empresarial. Entre tanto la CNT, que renace desde
la clandestinidad y el exilio, reivindica las bases de trabajo.
Se reparten fotocopias de viejas bases
de trabajo firmadas en el año que siguió a la proclamación de la segunda
república, o entre febrero y julio de 1936, dos momentos de excepción
para los trabajadores y para la CNT, en los que la patronal estaba en
retroceso y acepta firmar bases muy beneficiosas para el sindicato. En
el primer caso por el shock que provoca el hundimiento repentino de la
monarquía, en el segundo porque consideran que el golpe militar que les
salve está cercano, como efectivamente era. Se pretende hacer de la
excepción la norma, sin recordar, u olvidando a propósito, los límites
del modelo. Y es que ante situaciones de represión sindical, ante
pérdidas de afiliación o relajamiento de las plantillas las bases del
trabajo caían. Las patronales dejaban de aplicarlas y las condiciones
laborales volvían a empeorar, en un modelo profundamente inestable.
Igualmente hay que decir que, en
aquellos lugares donde nunca ha habido un sindicalismo de concertación,
como en los EEUU, el viejo sistema se mantiene sin que ello sea en
absoluto beneficioso para los trabajadores. Si los acuerdos sindicales
se aplican únicamente sobre los obreros sindicados no es raro que los
propios sindicatos se vean constantemente ante la tentación de hacerse
corporativos. Si añades a la ecuación una brutal represión contra el
mayor sindicato de clase, la IWW, hasta reducirlo a la marginalidad,
tienes un modelo copado por sindicatos corporativistas que sólo miran
por los intereses de su propio sector. ¿O a nadie le suena la forma de
actuar del gremio de actores de cine?
El problema de proponer un retorno a las
bases del trabajo es que ni las patronales, ni unos trabajadores que
aspiran a igualarse a la aristocracia obrera de Alemania o Francia,
están muy por la labor. Eso sin tener en cuenta que el resto de
sindicatos ya están ejerciendo de forma extraoficial el nuevo modelo.
Sólo faltaba que el gobierno, a través de los Pactos de la Moncloa, lo
ratificara.
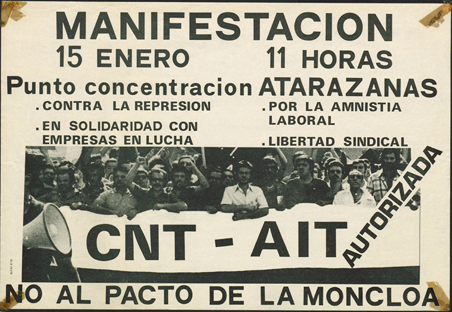
La CNT, que en un principio se niega
tajantemente a participar en la negociación de los convenios colectivos,
se verá divida entre quienes aceptarán formar parte de los órganos de
representación unitaria y quienes no. Pero ambos sectores se acaban
viendo obligados a tragar con los convenios.
Ante el modelo de producción fordista,
las fuerzas que apostaban por la no mediación, por la acción directa,
por la autonomía sindical y por escalar los conflictos hacia un futuro
revolucionario, ya no pudieron ser grandes y debieron aprender, sin
jamás retroceder, a ser pequeñas.
Ahora que el neoliberalismo ha puesto en
crisis al modelo sindical de la concertación, que los comités de
empresa quedan reducidos a la inoperancia, que los convenios colectivos
caen como fruta demasiado madura, que los gobiernos se quitan el disfraz
de amables mediadores, es quizá el tiempo para salir de entre los
matorrales y dar el asalto. En un momento como el actual, las complejas
maquinarias burocráticas en las que se han convertido los sindicatos de
concertación no son capaces de dar la lucha ni por sus propios
privilegios. Es el tiempo de la flexibilidad en las tácticas, de la
sorpresa. Los pocos, pero que conocen bien el terreno, que tejen redes
de solidaridad, pueden ser capaces de vencer. ¿Crisis del sindicalismo o
la oportunidad para la guerrilla sindical?
![[CAST] Guerrilla Sindical](http://lasoli.cnt.cat/wp-content/uploads/2016/10/guerrsind5-1-1000x640.jpg)
