[Memoria] Fotografía entre claroscuros
![[Memoria] Fotografía entre claroscuros](http://lasoli.cnt.cat/wp-content/uploads/2018/02/fot-rambles-1268x640.jpg)
Imagen: Ramblas de Barcelona, mayo de 1937.
Son las doce de la noche de un cinco de
marzo. El albañil anarcosindicalista seca su frente surcada de arrugas
con el puño de su chaqueta. Galones de teniente coronel recogen el
sudor. Agarra el papel con una mano grande de dedos hinchados por años
de trabajo; su otro brazo está en cabestrillo por un accidente. Al
comienzo de la guerra, cuando no llevaba galones, sus hombres le habían
apodado “el Viejo” porque él tenía cuarenta años y ellos apenas llegaban
a los veinte. Pero parece que ha pasado una eternidad desde entonces.
Va a pronunciar el discurso más duro de
la noche y su rostro de cuero está muy tenso. Habla. Se describe a sí
mismo como un hijo del pueblo. “Carne de su carne y sangre de su
sangre”, dice. Pero a su lado hay un militar de carrera que da un golpe
contra un gobierno democrático. El coronel lo mira vigilante. A su
alrededor otros golpistas decoran la escena con rostros que van desde la
incertidumbre hasta el alivio.
Aquella mañana controlaban Madrid tropas
leales al gobierno (es decir, controladas por el PCE). La 70ª brigada
del cuerpo de ejército de Cipriano Mera (el único de los cuatro del
ejército del centro cuyo mando no es del Partido Comunista) ha bastado
para derrotarlas y tomar los puntos estratégicos de la ciudad. Sin él,
el golpe habría fracasado. Ahora, suya la ciudad que ha resistido
durante tres años, habla de un gobierno traidor, de independencia y de
paz. Termina de hablar y se levanta. El coronel toma su asiento. Ahora
es él el que habla. Es muy tarde pero toda la ciudad escucha. La voz del
militar en todos los transistores de una urbe en un silencio que durará
décadas.
El golpe de Casado, que provocó la
rendición republicana en la guerra civil, dibuja una escena que puede
parecer de excepción. De punto final, de hecho. Pero es capaz de
hablarnos de todo el conflicto en general y del papel del
anarcosindicalismo en él, en particular. Nos habla de cómo se crea la
historia. Nos habla de las lecciones que no aprendimos y de qué relatos
triunfaron, lo que no es poca cosa.
Empecemos. La propaganda republicana
disfrutó de una máquina mucho mejor engrasada que la franquista al menos
hasta que este, ya convertido en régimen, logra renovar sus filas de
intelectuales orgánicos que no saludasen a la romana en los años
sesenta. Así que en esta guerra la historia la escriben, al menos
durante un tiempo, los perdedores. Y como los fusiles son pesados y las
trincheras no son lugares muy cómodos, esta historia se escribe desde el
exilio. Lo que significa que la escribe, desde el exilio, la única
fuerza que mantiene un liderazgo unificado, apoyado internacionalmente y
con una estrategia clara de intervención: el Partido Comunista de
España.
Asumiendo que no todo lo que hicieron nuestros predecesores fue puro, que no todo fue un camino de rosas, que las causas del fracaso no siempre vinieron de fuera, podemos comenzar a formar una memoria histórica madura.
Una gran parte de la actual visión de
izquierdas sobre la Guerra Civil se debe a un imaginario levantado por
la labor propagandística del PCE en la clandestinidad y el exilio. Esto
nos lleva a que visiones muy sesgadas de ciertos episodios del conflicto
sean compartidas incluso por enemigos declarados del estalinismo. Tierra y Libertad,
de Ken Loach, es una muy buena película. Pero en ella el director
trotskista explica cómo los hechos de mayo son un levantamiento de las
milicias en Barcelona ante su negativa a la militarización. Siguiendo al
dedillo la versión del PCE, los incontrolados prefieren luchar en
harapos y con fusiles de las guerras carlistas, entorpeciendo el avance
de la guerra, si con eso pueden conservar su independencia política. A
este relato, que perfectamente habría podido narrar Santiago Carrillo,
se suman contribuciones de Orwell, que en sus días como miliciano apenas
sabía el idioma y en su Homenaje a Cataluña, principal
inspiración para la película, llega a confundir a la guardia de asalto
con la guardia civil. Nos hemos creído este relato y encima nos ponemos
del lado de los románticos milicianos que se empeñan en luchar en
alpargatas contra un ejército regular.
Pero si uno examina la prensa
anarcosindicalista de la época, o lee lo que nos tienen que decir los
testimonios de personajes de la CNT del momento, se encuentra con una
historia bien distinta. Ahora los provocadores incontrolados son
miembros del PSUC, partido pantalla del PCE en Cataluña creado a partir
de las clases medias urbanas descontentas con la revolución, que buscan
poner en crisis al gobierno de Largo Caballero, del sector sindicalista y
revolucionario del PSOE, para poner a un presidente del gobierno afín a
la contrarrevolución: Juan Negrín. Finalmente la escaramuza logra
aislar a los ministros de la CNT en torno al veterano socialista y su
gobierno cae. Un putsch, un golpe de timón de la Comintern. ¿Y
las milicias? Disueltas en el ejército popular desde el decreto de
militarización de octubre de 1937. Por el gobierno de Largo Caballero y
con cuatro anarquistas de ministros. ¡Siete meses antes! Para mayo, un
conflicto completamente resuelto.
Esta falta de capacidad a la hora de
construir nuestra memoria, dependiendo de tendencias ajenas, o incluso
contrarias, a la nuestra, ha cristalizado en los referentes que
reivindicamos. Nos encanta Durruti porque murió muy al comienzo de la
guerra y su figura fue ensalzada precisamente por aquellos a los que
Durruti se oponía políticamente, hasta el punto de que su efigie
apareciera en todos los despachos y él fuera nombrado teniente coronel a
título póstumo por el gobierno de Negrín. Sin embargo, nos subimos al
carro cuando se trata de acusar a García Oliver de vendido por aceptar
un ministerio o a Cipriano Mera de traidor por apoyar un golpe militar.
Si, apartando la propaganda comunista de
“resistir es vencer” –fácil de decir cuando se está en Francia y
mientras tratas de evacuar a tus cuadros a la Unión Soviética–, acudimos
a la propia legitimidad de origen de Negrín en el gobierno o al vacío
de poder dejado por el propio presidente al dejar la silla vacía,
Cipriano Mera cometió la falta, si acaso, de ser inocente y considerar
que Franco, que no había demostrado nada similar a la clemencia ni lo
demostraría en toda su vida, aceptaría una rendición honrosa. Como digo,
dejar en manos de otras fuerzas la construcción de nuestra historia nos
ha llevado a soslayar al que fue el mejor dirigente militar que produjo
la CNT en todo el conflicto.
Pero más allá de la cuestión de la
construcción de mitos, la escena del golpe de Casado y el trágico final
de la guerra sirven para señalar una cuestión que todavía es de más
importancia. El hecho de que un destacado militante anarcosindicalista
acabara secundando un golpe militar es producto no solo de lo terrible
de la situación aquel cinco de marzo, sino sobre todo de la nula
capacidad de la CNT de imponer una línea política propia durante la
guerra.
El Libro Rojo de Mao, que para citas
oportunas viene siempre bien, dice “quienquiera que relaje la vigilancia
quedará desarmado políticamente y quedará reducido a una posición
pasiva”. Creo que la trayectoria de la anarcosindical en la guerra no
podría definirse mejor con menos palabras. Historiadores como Agustín
Guillamón ya lo han apuntado en alguna ocasión, y en ello radica la
diferencia entre la CNT que levanta las barricadas en Barcelona y es
capaz de vencer al ejército en julio del 36 y la que las desmantela y
cede ante el PSUC en mayo del 37.
Para el congreso de Zaragoza, poco antes
del golpe del 18 de julio, la CNT es capaz de trazar un proyecto
político revolucionario. Sus comités de defensa se encontraban activos
en las capitales más importantes. Había tejido, había organización,
había una gran violencia por desatar y un plan para establecer los
tiempos. Sin embargo, no habían pasado ni dos días desde que se venciera
al ejército y se desenvolvieran todas aquellas fuerzas que habían
tardado años en gestarse, y la CNT ya estaba renunciando a elementos
fundamentales de su programa revolucionario. Con la negativa a la
propuesta de García Oliver de “ir a por el todo” se pone la primera losa
sobre el proceso revolucionario.
Y esa es la principal mentira de la
propaganda del PCE convertida en noción común sobre la Guerra Civil. La
CNT fue, de todas las fuerzas que componían el bando republicano, la que
más renuncias llevó a cabo en beneficio del desarrollo de la guerra.
Renuncia cuando mantiene la Generalitat. Renuncia cuando acepta formar
parte del gobierno en vez de formar un Consejo Nacional de Defensa;
renuncia cuando impulsa la formación del ejército popular en unos
términos menos democráticos de lo que era posible; renuncia cuando
retira los adoquines de las calles de Barcelona cediendo toda
posibilidad de hegemonía política y, finalmente, renuncia colaborando
con el golpe que pone fin a la guerra.
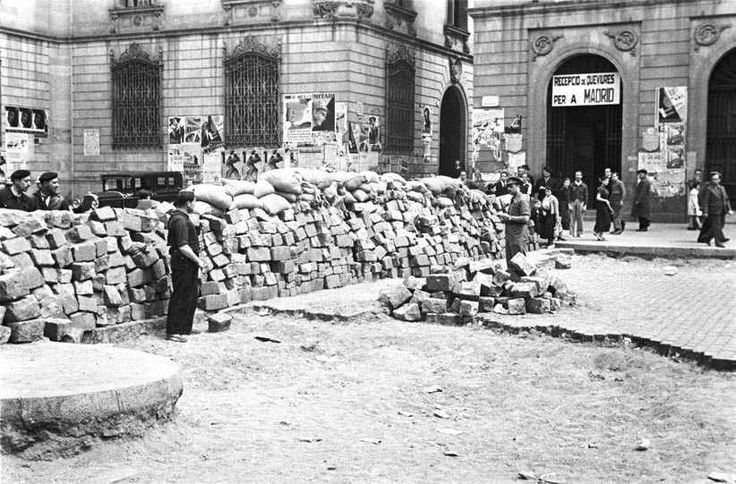
La CNT no tumbó a la Generalitat. Porque no supo, porque no pudo o porque no quiso.
Tenemos una visión completamente
distorsionada del papel de la anarcosindical en la guerra. Por un lado
nos conformamos con el papel de enfants terribles que otros nos
dieron. Por otro, idealizamos los primeros momentos de la guerra,
frente al papel de la CNT desde mayo del 37 hasta el final de la
contienda. Es triste que la historiografía libertaria haya caído en los
mismos errores que la peor historiografía burguesa, convirtiendo su
Historia en la de los grandes hombres y las grandes batallas. A luchar
en los tiempos oscuros, como son los nuestros, se aprende de las
historias sobre los tiempos oscuros.
Un informe del comité peninsular de la
FAI del 30 de septiembre de 1938 señala que un tercio de los soldados
del ejército popular tenían carnet confederal. Pero menos del 10% de los
jefes de los cuerpos de ejército y divisiones eran anarcosindicalistas.
Nos cuesta muy poco acordarnos del triunfo que fue formar a decenas de
miles de trabajadoras y trabajadores en milicias las horas que siguieron
al 18 de julio, pero somos tan injustos como sus adversarios políticos
con aquellos militantes anarcosindicalistas que continuaron vertiendo su
sangre, a pesar de verse infrarrepresentados en la dirección militar,
por librar al mundo del fascismo.
Asumiendo que no todo lo que hicieron
nuestros predecesores fue puro, que no todo fue un camino de rosas, que
las causas del fracaso no siempre vinieron de fuera, podemos comenzar a
formar una memoria histórica madura. Y a construir mitos que nos
impulsen en el trabajo de hoy. No todo fue heroico. A veces hubo que
pactar. A veces negociamos mejor, a veces peor. A veces cometimos
errores incorregibles.
Hay una tendencia de historiadores
afines al anarquismo que se empeñan en señalar que en la Guerra Civil
había tres bandos: el sublevado, el gubernamental y el revolucionario.
Creo que esa visión nos hace mucho mal en cuanto a que reproduce,
precisamente, la mitología iniciada por el estalinismo y nos lleva a
conformarnos con una posición marginal, también en cuanto a los
referentes históricos.
La CNT no tumbó a la Generalitat. Porque
no supo, porque no pudo o porque no quiso. La CNT trató de imponer la
creación de un Consejo Nacional de Defensa (como había hecho en Aragón),
en el que las fuerzas sindicales fueran las que tuviesen el control. Y,
ante la imposibilidad de imponer su posición, cedió a entrar en el
gobierno de Largo Caballero para afianzar las conquistas conseguidas. La
CNT trató de impulsar el mando único mediante su propia propuesta de
ejército popular (sujeto a un mayor control sindical de lo que
finalmente fue), para finalmente forzar a sus milicias a integrarse a lo
que había. La CNT fue, en definitiva, una fuerza pragmática que puso, y
puede que demasiado, ganar la guerra por encima de hacer la revolución.
El verdadero elemento distorsionador del
bando antifascista era el PCE y su control sobre la fracción socialista
de Negrín, sujeto a intereses extranjeros que no siempre coincidían con
una victoria antifascista (y a veces ni siquiera con la supervivencia
material del pueblo trabajador), especialmente en la fase final de la
guerra, cuando Stalin está tratando de llegar a acuerdos de
apaciguamiento del nazismo; cosa que, por otro lado, habían hecho ya las
democracias liberales.
Las fuerzas revolucionarias del
proletariado de la II República española trataron de resistir a la
reacción en un momento internacional realmente difícil. En unos momentos
en los que el fascismo alemán comenzaba a lamerse los labios pensando
en la conquista de su Lebensraum y en los que la principal
revolución del ciclo de 1917 había derivado en un Estado monopolista y
burocrático. Malos tiempos para un último coletazo de la revolución
mundial. Y, aún así, durante un breve verano, pareció posible ganar.
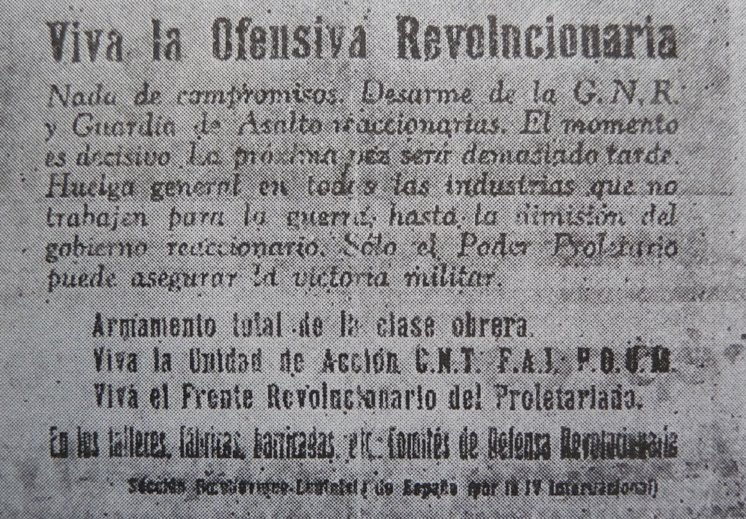
Un verano iluminado no por seres
etéreos, sino por personas y organizaciones extremadamente reales. Y
que, precisamente por ser reales, pudieron ser derrotadas. Solamente
asumiendo su derrota, derribando todos los ídolos, podremos visualizar
que nosotros, que tampoco somos dioses, podemos vencer. Y venceremos.
